Te llevaré conmigo de Niccolò Ammaniti
ISBN 978-84-339-7876-9
PVP con IVA 21,90 €
Nº de páginas 464
Colección Panorama de narrativas
Traducción Juan Vivanco
Ischiano Scalo, un
pueblecito de cuatro casas junto a una marisma llena de mosquitos, es el
escenario en que se desarrollan dos tormentosas historias de amor. Una es la de
Pietro y Gloria, dos chiquillos; ella es hija de un director de banco; él, de
un pastor psicópata; ella es guapa, segura y algo arrogante; él, tímido,
irresoluto, soñador. Y, a pesar de todo, un extraño sentimiento, que se parece
curiosamente al amor, los atrae. La otra historia es la de Graziano Biglia, un
playboy venido a menos que ha regresado a Ischiano tras años de ausencia y que
se enamora de Flora, una mujer sola y misteriosa con la que todo el mundo
guarda distancias en el pueblo...
«Una trama que atrapa
por completo al lector» (Giovanni Pacchiano, Corriere della Sera).
«Una vez abierta, el
lector no podrá volver a cerrarla» (Fabio Gambaro, Le Magazine Littéraire).
«Te llevaré conmigo
está poseída por el espíritu de Federico Fellini. Es Amarcord con carácter.
Además de su don para atrapar al lector, Ammaniti construye sus personajes con
un agudo toque dickensiano» (New York Times Books Review).
14 de Jean Echenoz
ISBN 978-84-339-7873-8
PVP con IVA 12,90 €
Nº de páginas 104
Colección Panorama de narrativas
Traducción Javier Albiñana
¿Cómo escribir sobre la
Gran Guerra, la primera guerra «tecnológica» del siglo XX, y la puerta,
también, a medio siglo de barbarie sin precedentes? Echenoz se enfrenta a un
nuevo reto literario que supera con maestría. La certera pluma del escritor
avanza junto a los soldados en sus largas jornadas de marcha por los países en
guerra y acompaña a cuatro jóvenes de la Vendée, Anthime y sus amigos, en medio
de una masa indiscernible de carne y metal, de proyectiles y muertos. Pero
también nos cuenta la vida que continúa, lejos de las trincheras, a través de
personajes como Blanche y su familia. Y todo ello sin renunciar a esa sutil
ironía que caracteriza su escritura, condimento imprescindible de un relato
apasionante.
«Esta novela corta, con
ecos de Jules y Jim (…) es un nuevo concentrado del arte de Echenoz» (Norbert
Czarny, La Quinzaine Littéraire).
«Alistarse en la Gran
Guerra, después de que tantos lo hicieran, era un gran riesgo para Jean
Echenoz. Pues bien, la ha ganado, y ha regresado íntegro» (Bernard Pivot, Le
Journal du Dimanche).
«Esta nueva novela
concentra y sintetiza lo mejor de la escritura echenoziana» (Florence Bouchy,
Le Monde).
A
continuación, el fragor envolvente del viento, interrumpiéndose tan bruscamente
como había surgido, dio paso al ruido que había ocultado hasta entonces: en
realidad eran las campanas, que habían comenzado a repicar desde lo alto de los
campanarios y tañían al unísono en un desbarajuste grave, amenazador, pesado, y
en el que, aun sin conocerlo apenas, pues era demasiado joven para haber
asistido a muchos entierros, Anthime reconoció instintivamente el toque de
rebato, que suena en contadas ocasiones y del que tan sólo acababa de llegarle
la imagen antes que el sonido.
El
rebato, habida cuenta de la situación que atravesaba el mundo, anunciaba sin
lugar a dudas la movilización. Como todo el mundo pero sin acabar de creérselo,
Anthime se la esperaba un poco, pero no se imaginaba que pudiese caer en un
sábado. Sin reaccionar de inmediato, permaneció menos de un minuto oyendo
repicar solemnemente las campanas, hasta que, enderezando la máquina y pisando
el pedal, se dejó deslizar por la pendiente y se encaminó hacia su domicilio.
De repente un bache, sin que Anthime lo advirtiese, hizo caer de la bicicleta
el librote, que se abrió en su caída para permanecer eternamente en solitario
al borde del camino, reposando boca abajo en uno de sus capítulos, titulado Aures
habet, et non audiet.
Nada
más entrar en la ciudad, Anthime empezó a ver gente salir de su casa y
congregarse por grupos para ir a desembocar en la place Royale. Los hombres,
que parecían nerviosos, desasosegados con el calor, se volvían para interpelarse
y hacían gestos torpes, más o menos inseguros. Anthime entró a dejar la
bicicleta en su casa y se sumó al trajín general, que confluía ahora desde
todas las arterias en dirección a la plaza, donde bullía una multitud
sonriente, enarbolando banderas y botellas, gesticulando y apretujándose, sin
dejar apenas espacio a los coches de caballos, que transportaban ya a algunos
grupos. Todos parecían encantados con la movilización: discusiones
enfebrecidas, risas desmesuradas, himnos y fanfarrias, exclamaciones patrióticas
entreveradas de relinchos.
Al
otro lado de la plaza, donde se había instalado un vendedor de sederías, en la
esquina de la rue Crébillon y ya fuera de aquella bulliciosa afluencia, roja de
fervor y de sudor, Anthime divisó la silueta de Charles, cuya mirada buscó
desde lejos. Al no lograrlo, optó por abrirse paso hacia él entre la gente.
Manteniéndose al margen del evento, vestido como en su despacho de la fábrica
con un traje ceñido y una estrecha corbata clara, Charles clavaba su mirada
adusta en la prensa, con la cámara fotográfica Rêve Idéal de Girard &
Boitte colgada del cuello como de costumbre. Avanzando hacia él, Anthime tuvo
que encogerse y desencogerse al mismo tiempo, empresa antinómica pero necesaria
para superar esa mezcla de apuro e intimidación que le causaba en cualquier
lugar la presencia de Charles. Éste lo miró apenas a la cara, desviando los
ojos hacia el sello que lucía Anthime en el dedo meñique.
Hombre,
dijo Charles, esto es nuevo. Y además lo llevas en la mano derecha. Suele
llevarse más bien en la izquierda. Ya lo sé, reconoció Anthime, pero no me lo
pongo para hacer bonito, es que me duele la muñeca. Ah, bueno, condescendió
Charles, y no te molesta para dar la mano a la gente. Doy muy pocas veces la
mano, señaló Anthime, y ya digo, lo llevo por los dolores que tengo en la
muñeca derecha, me los calma. Resulta un poco molesto pero funciona. Es una
cuestión de magnetismo, digamos. De magnetismo, repitió Charles con un asomo de
sonrisa, espirando otro asomo de aire por la nariz, sacudiendo la cabeza y
encogiendo un hombro al tiempo que apartaba la vista, esos cinco movimientos en
el espacio de un segundo, y Anthime se sintió de nuevo humillado.
El hijo del desconocido de Alan Hollinghurst
ISBN 978-84-339-7875-2
PVP con IVA 25,90 €
Nº de páginas 600
Colección Panorama de narrativas
Traducción Francisco Pardo
En el verano de 1913,
George Sawle, estudiante de Cambridge, vuelve a pasar unos días con su familia
y trae un invitado. Cecil Balance, aristócrata y poeta. Los dos amigos son
amantes, en secreto, como corresponde a la época. Cecil, antes de marcharse,
escribe en el cuaderno de autógrafos de la hermana de George un poema que
devendrá mítico para una generación, un poema no se sabe si inspirado en la
jovencísima Daphne o en George. Y los secretos e intimidades de aquel fin de
semana se convertirán en acontecimientos míticos de una gran historia, contada
de diferentes maneras a lo largo del siglo por críticos y biógrafos, en un
relato sobre la seducción y el secreto de Cecil y el enigma del deseo y de la
literatura. La novela ha sido finalista del Premio Man Booker en 2011 y
ganadora del Premio Galaxy National Book.
«Una obra maestra»
(Peter Parker, Times Literary Supplement).
«Una novela que no
podría ser mejor... Escribe con la relajada elegancia y el encanto sutil de un
Cary Grant… Entera, absolutamente absorbente» (Michael Dirda, Washington
Post).
«Un narrador
extraordinario; su libro es emocionante a la manera de las mejores novelas
victorianas» (John Banville).
Llevaba
más de una hora tumbada en la hamaca leyendo poesía. Le costaba; pensaba todo
el rato en el regreso de George con Cecil, y no paraba de escurrirse hacia
abajo, dándose poco a poco por vencida, hasta que acabó hecha un ovillo,
sosteniendo el libro por encima de la cara con cierto cansancio. Se estaba
yendo la luz, y las palabras empezaban a confundirse unas con otras en la
página. Quería echarle un vistazo a Cecil, embeberse de él un momento antes de
que la viera y se lo presentaran y le preguntara qué estaba leyendo. Pero debía
de haber perdido el tren, o no había llegado a tiempo para hacer el transbordo;
lo vio paseándose por el largo andén de Harrow y Wealdstone, casi arrepentido
de haber venido. Cinco minutos después, mientras el cielo se volvía rosa sobre
el jardín de rocalla, empezó a parecerle posible que hubiese sucedido algo
peor. De pronto, con una intensa emoción, visualizó la llegada de un telegrama
y cómo se iban transmitiendo todos la noticia, se imaginó a sí misma llorando a
lágrima viva; luego se vio describiéndole la situación a alguien muchos años
después, aunque sin acabar de decidir del todo cuál había sido esa noticia.
En
el cuarto de estar estaban encendiendo las luces, y a través de la ventana
abierta oyó a su madre hablando con la señora Kalbeck, que había venido a tomar
el té y solía quedarse bastante tiempo, al no tener a nadie que la esperase en
casa. El resplandor a lo ancho del sendero hacía que el jardín pareciera de
repente más solitario. Daphne se bajó de la hamaca, se calzó y se olvidó de sus
libros. Echó a andar hacia la casa, pero algo de esa hora del día la retuvo,
como la pista de un misterio que hasta entonces había pasado por alto. Y eso la
llevó hasta el prado, más allá del jardín de rocalla, donde el estanque que
reflejaba la silueta de los árboles se había hecho tan profundo como el cielo
blanco. Era ese dilatado momento de quietud en el que los setos y los contornos
se vuelven oscuros y difusos; pero cualquier cosa que miraba de cerca, una
rosa, una begonia, la lustrosa hoja de un laurel, parecía reintegrarse en el
día con una secreta vibración de color.
Oyó
un ruido familiar apenas perceptible, el golpe de la cancela rota contra el
poste del fondo del jardín; luego una voz desconocida, algo crispada, y después
la risa de George. Debía de haber traído a Cecil por el otro lado, pasando por
el monasterio y el bosque. Daphne subió corriendo los estrechos escalones medio
ocultos en el jardín de rocalla, y los divisó desde lo alto en el soto de
abajo. En realidad no podía oír lo que decían, pero la desconcertó la voz de
Cecil por la rapidez y la osadía con las que pareció adueñarse del jardín, la
casa y la totalidad del fin de semana que les aguardaba. Era una voz vehemente
que daba a entender que no le preocupaba quién la escuchase, y también tenía un
tono un poco burlón de cierta superioridad. Volvió la vista hacia la casa: el
bulto oscuro del tejado y los cañones de las chimeneas recortados contra el
cielo, las ventanas con las luces encendidas bajo los aleros, y pensó en el
lunes y en la vida que retomarían de buena gana tras la marcha de Cecil.
Bajo
los árboles era mayor la penumbra y, curiosamente, su bosquecillo parecía más
grande. Los chicos se lo tomaban con calma, a pesar de la presunta impaciencia
de Cecil. Su ropa clara, el borde del canotier de George atrapaban la luz
mortecina a medida que iban avanzando lentamente entre los troncos de los
abedules, pero costaba distinguir sus caras. George se había parado y estaba
hurgando algo con el pie, mientras Cecil, más alto que él, permanecía de pie a
su lado, como para compartir su visión. Se fue acercando sigilosamente hacia
ellos, y tardó un momento en darse cuenta de que no se habían percatado de su
presencia; se quedó quieta sonriendo torpemente, jadeó de pura ansiedad, y
luego, confundida y nerviosa, se puso a calibrar su situación. Sabía que Cecil
era un invitado y demasiado adulto como para engañarle, aunque a George lo
tenía dominado. Pero, aun teniendo ese poder, no sabía qué hacer con él. Ahora
Cecil había posado una mano sobre el hombro de George como queriendo
consolarle, a pesar de que también se reía, menos escandalosamente que antes;
las curvas de sus dos sombreros se entrechocaban y solapaban. Pensó que la risa
de George tenía un toque agradable después de todo, como un pequeño relincho de
regocijo, aunque como de costumbre a ella no la hicieran partícipe del chiste.
Entonces Cecil levantó la cabeza y la vio y dijo: «¡Ah, hola!», como si ya se
hubieran visto más veces y lo hubiesen pasado bien.
Una historia sencilla de Leila Guerriero
ISBN 978-84-339-9767-8
PVP con IVA 14,90 €
Nº de páginas 152
Colección Narrativas hispánicas
En enero del año 2011,
Leila Guerriero viajó hasta un pequeño pueblo del interior de Argentina para
contar la historia de una competencia de baile folklórico: el Festival Nacional
de Malambo de Laborde. El malambo es un baile tradicional entre los gauchos
argentinos y el festival termina con la coronación de un campeón. Para
resguardar el prestigio del certamen, los campeones han hecho un pacto: una vez
que ganan, ya no pueden volver a presentarse en otra competencia. La segunda
noche, Guerriero vio a un bailarín que la dejó paralizada, Rodolfo González
Alcántara, y decidió contar su historia. El resultado es esta crónica repleta
de suspenso y plagada de personajes entrañables en la que González Alcántara
cobra las dimensiones de un gladiador trágico. Este libro cuenta la más difícil
de las épicas: la épica del hombre común.
«Sus reportajes no se
leen, se devoran» (Benjamín Prado).
«El periodismo que
practica Leila Guerriero es el de los mejores redactores de The New Yorker,
para establecer un nivel de excelencia comparable: implica trabajo riguroso,
investigación exhaustiva y un estilo de precisión matemática» (Mario Vargas
Llosa).
«Una narradora
formidable que no necesita de la ficción para construir historias verdaderas
que parecen de mentira… Un libro complejo: cómo un gaucho que baila malambo es
comparado al gladiador o al atleta de elite. Cómo con poco la escritora cuenta
tanto» (El Periódico - Dominical).
«Desentraña el misterio
de ese fenómeno de masas que mueve a miles de jóvenes –de clase humilde– a
sacrificar su tiempo, su régimen alimenticio, su fortaleza física, e incluso su
precaria economía para participar en ese certamen en el tórrido verano austral…
Pese a lo particular de lo narrado, la historia trasciende del localismo para
adentrarse en ese lugar común en que se ha convertido el concepto de la
condición humana. Leila Guerriero es una maestra en estas lides, tal y como lo
ha demostrado en otras obras como cronista» (Cayetano Sánchez, Canarias 7).
«Al leer el argumento
pensé que no me iba a interesar: por lo recóndito, por lo lejano, por lo extraño.
Pero esta historia te captura desde el primer momento… Una obra emocionante,
entre el reportaje y la novela, conmovedora, y extrañamente cercana. Porque los
personajes que la pueblan tienen algo de lo que fuimos alguna vez, algo de lo
que aún queda en muchas familias, algo de lo que muchos desearían tener. Una
grata sorpresa» (Antonio Martínez Asensio, Blog Tiempo de Silencio en
Antena3.com).
«Fascinante… Los
lectores de Leila Guerriero reconocemos en Una historia sencilla lo mejor de su
repertorio como cronista, pues primero nos descubre un secreto, luego nos
presenta a los guardianes del secreto y finalmente nos demuestra que aquel
secreto –como la carta de Poe– siempre estuvo a nuestro alcance» (Fernando
Iwasaki, El Mercurio, Chile).
Comí de Martín Caparrós
ISBN 978-84-339-9765-4
PVP con IVA 16,90 €
Nº de páginas 232
Colección Narrativas hispánicas
«Y tomé el librito de
la mano del ángel y lo comí y fue dulce en mi boca; después, ya comido, fue
amargo en mi vientre», escribió Juan en sus Revelaciones. Este libro, Comí,
parece escrito bajo dicha consigna. Un hombre va a ser operado. Para serlo,
debe vaciar todo resto de comida de sus intestinos, su estómago, su vida. El
hombre tiene tres días para deshacerse de todo lo que comió y deshacerse de sí
mismo y deshacerse. En esos tres días el hombre recorre, a través de sus
comidas, su vida. El hombre, a veces, se parece mucho a Martín Caparrós; a
veces no. Misterioso y explícito, hedonista y paranoico, celebratorio y llorón,
Comí es un libro extraño: mezcla de novela, memoria, ensayo, basurero,
es el relato de una caída y es, sobre todo, una reflexión brutal sobre la
comida, los cuerpos y la medicina. Una nueva y singular entrega de Martín
Caparrós, uno de los escritores indispensables en lengua española de nuestro
tiempo.
–Sí,
doctor, eso sí que no es fácil.
Le
digo, tratando de seguirle la corriente –de congraciarme con quien me va a
decir qué juego juego–, pero la máquina me ataca y me impide decirle algo más
agradable, que nos acerque más. Querría –sin querer, sin proponérmelo– chuparle
las medias: arrimarme al poder. Sería bueno saber qué hay en la foto del
portarretratos: una de esas imágenes irritantes de familia feliz, supongo,
porque no consigo imaginar otra cosa; imágenes de una procreación eficaz,
supongo, vergüenza para mí, que sólo conseguí hacer una hija que, escarmentada,
ha decidido no perpetuar –no perpetrar– nuestro linaje. Estiro la cabeza, trato
de ver la foto, no la veo; el doctor Bellone me mira como si fuera a
preguntarme si estoy bien. El doctor Bellone es un hombre de modales demasiado
calmos: yo siempre sospeché de los modales demasiado. Mucho más si son calmos.
No sé cómo seguir, lo miro. La idea de congraciarme con él es una estupidez:
sería tonto, pienso, pensar que hace lo que hace –lo que hizo, lo que está por
hacer– en función de su distancia o cercanía conmigo, del agrado o desagrado
que pueda producirle. El doctor hace un silencio calmo, como accediendo a que
le diga más. Yo no consigo decirle más nada: en el preciso momento –dos minutos
después del preciso momento– en que me anuncia la puesta en marcha de la
máquina médica no tengo forma –no tengo el coraje– de discutir las
posibilidades de precisión de la palabra.
–No
se preocupe, amigo, es molesto pero no más que eso.
Me
dice, y me sonríe de costado. Que me haya dicho amigo es un mal signo. El
silencio se extiende, hasta que me resigno: el doctor debe ser de esas personas
a quienes tranquiliza que sus palabras sean una respuesta, así que le pregunto
qué me tiene que hacer.
–No,
yo nada. Primero tiene que hacer usted: va a tener que limpiar bien su aparato
digestivo, ya le voy a explicar cómo. Y entonces sí se lo van a mirar de cabo a
rabo, con perdón.
Dice
el doctor Bellone, y me mira para ver el efecto de su módico chiste. Quizá sea
una encuesta o una forma de catalogar a la humanidad: el doctor debe pensar que
si le suelta el mismo chiste a cientos o miles de personas puede establecer
cierta clasificación a partir de la reacción de cada una a su chiste repetido.
Después incluso podrá hacerse invitar a un congreso internacional en un resort
de montaña en Nebraska o Hikaduvu con un paper sobre «Efectos
psicosomatofisiológicos del humor infantojuvenil en pacientes prequirúrgicos de
pronóstico incierto: un Estudio Estadístico». Yo me esfuerzo en la cara de
póker.
–...
de cabo a rabo, ¿me entendió?
–Sí,
claro, le entendí. ¿Qué quiere decir? Digo: ¿qué me tienen que hacer?
Le
pregunto, y trato de no parecer asustado o ni siquiera preocupado y, para
desviar mi atención de los focos del susto, me pregunto qué tipo de placer
conseguirá el doctor al poner en marcha la máquina médica. Es, sin duda, me
digo, un placer delegado: al entregarme a ella entrega mi cuerpo –el cuerpo de
su paciente, cuerpo que controla– a otros, cuerpo que se le escapa, que
resigna, que deja en manos de máquinas y utensilios manejados por otros. Es un
placer sofisticado. Al entregarme, se convierte en un dios prescindente, el más
altivo: el que ha decretado que todo eso suceda y no precisa hacerlo él mismo
para que sea hecho y ni siquiera se molesta en presenciarlo: el dueño de un
poder verdadero.
Cuando el frío llegue al corazón de Manuel Gutiérrez
Aragón
ISBN 978-84-339-9766-1
PVP con IVA 13,90 €
Nº de páginas 136
Colección Narrativas hispánicas
Ésta es una historia en
la que se entremezclan diosas, vacas y primeros amores. Un cuento maravilloso y
realista sobre un verano en una ciudad del norte y sobre el descubrimiento del
sexo. Al estar su padre en prisión preventiva, el joven Ludi Rivero Pelayo goza
la libertad de no tener ninguna autoridad encima, el verano es suyo. El padre
no sólo está complicado en una acción política, que es lo que ha motivado su
procesamiento, sino también en un lío de faldas. Y el hijo se deja atrapar en
una telaraña parecida. A lo largo del verano, Ludi se iniciará en la vida
adulta. Una mujer lánguida y hermosa le conduce por caminos inexplorados hacia
un amor sin porvenir, pero gozoso. Y ese comienzo tiene tintes clásicos: su tío
y tutor le impone asistir a clases de griego y en las faldas del monte Véspero,
en cuya cima venusiana recibe las enseñanzas de un antiguo boxeador reciclado
en fraile, Ludi traduce uno de los diálogos de Platón. Porque en la extrañeza
del lenguaje está todo, la comunicación y el secreto.
Era
jueves, día de mercado en la Plaza Mayor de Vega. Los puestos de todas las
clases de productos de la huerta y el corral se extendían por el perímetro, lo
rebosaban hasta ocupar las gradas de acceso, llegaban a las aceras que
contorneaban la plaza y a las columnas y soportales de los edificios todos.
Pero alto ahí, ni una sola lechuga, ni una cebolla, ni un huevo podían rebasar
la sagrada frontera de los pórticos, en los que empezaba la jurisdicción de las
telas, los hilos, los delantales y batas, faldas, chaquetas y pantalones. Los
tinglados para el cuero y la marroquinería estaban los últimos, allí donde la
plaza se convertía en calles empinadas, con los bares y casas de comida para
los feriantes. Si el viento soplaba del norte llegaba un olor a callos y guisos
de cuchara. Si soplaba del sur, lo que venían eran unos lamentos parecidos a
los de los bebés, y chillidos de pánico, porque allí estaba la pequeña plaza de
cerdos y corderos lechales. A veces sonaba a lo lejos un ulular de barco
perdido en la niebla; eran las vacas del ferial nuevo, mugiendo en un solo
mugido interminable.
Comenzó
mi viaje por las aceras atestadas, sorteando puestos de calabazas, cebollas
coloradas, puerros y espárragos verdes. Un archipiélago exuberante de
fertilidad y abundancia, islas pletóricas. Las vendedoras voceaban las tiernas
judías, las aceitunas gordas como huevos y los huevos grandes como peras, y las
peras y manzanas como melones, y los melones gruesos como lechones dulces y
tiernos.
–Toma,
chavalín, ven, guapo, ¿de recados, hermoso?, prueba, muerde.
Yo
cargaba con la maleta, unas veces empuñando el asa con una mano, otras con la
mano contraria, a veces arrastrándola. Uf, uf, ¿no veían que yo no era un
comprador, sino un muchacho que hacía un viaje incierto entre buhoneros,
atractivas vendedoras y otros desconocidos peligros? Indígenas de toda
condición ofrecían las frutas del deseo y el capricho, paraguayas del sur,
tomates de Canarias, higos mediterráneos, primeras cerezas del otro lado de los
montes.
Tuve
que rodear las isletas de los quesos y productos lácteos, por cuyos istmos y
estrechos estaba el paso hacia el noroeste, mi ruta. Ese desvío me obligaba a
bajar las gradas de la plaza, justo hacia el callejón de la Estrella, lugar de
los charlatanes y vendedores de mantas, que vienen a ser lo mismo.
Descansé
un momento para escuchar la oferta de un charlatán que ofrecía una carterita de
bolsillo como regalo si alguien le enseñaba –solamente enseñar, aseguró– un
billete de mil pesetas. Como un juego. Me detuve; yo era un viajero
curioso.
Posado
en el hombro del feriante había un mono con una cadena, que me miró enseñando
los dientes, como si se riera.
Cuatro
personas mostraron en alto un billete de mil, sujetándolo bien, burlándose un
poco de sí mismos, y haciendo ver que no creían en la promesa.
–Se
creen que somos tontos..., nos quieren tomar el pelo, eso es lo que pasa.
Me
encontré a mí mismo enseñando el flamante billete. ¿Qué riesgo iba a correr al
hacerlo, si yo sólo era un muchacho, casi un niño, al que nadie se atrevería a
estafar en público?
El
mono me volvió a mirar, y casi me pareció que me hacía un gesto, una seña o
algo parecido.
Despachos de guerra de Michael Herr
ISBN 978-84-339-7620-8
PVP con IVA 18,90 €
Nº de páginas 296
Colección Otra vuelta de tuerca
Traducción J.N. Álvarez Flórez
y Ángela Pérez
Cuando Michael Herr fue
a Vietnam en 1967 como corresponsal de Esquire era un escritor prácticamente
desconocido. Pero fue unánimemente alabado tras publicar su famoso artículo
«Sorbos infernales», y su reputación fue en aumento con la progresiva aparición
de más trabajos suyos. Despachos de guerra confirmó lo que ya sabían sus
primeros admiradores: nadie ha escrito ni es probable que llegue a escribir de
modo tan elocuente, vigoroso y aterrador sobre lo que fue combatir (y
sobrevivir) en aquella guerra espectral. Se han escrito muchos libros sobre
Vietnam, pero este libro es único: es una obra de valor perenne que figurará
entre los mejores textos sobre hombres en guerra. Esta obra maestra del nuevo
periodismo recibió el Premio Internacional de la Prensa en 1978.
«Leído ahora, se
descubre que ha sobrevivido a todas las vanguardias, a todas las tendencias:
es, sencillamente, periodismo y del mejor» (Guillermo Altares, El País).
«Aún el libro de
referencia sobre la guerra del Vietnam, una recreación acid rock de El corazón
de las tinieblas» (Santiago Segurola, El Mundo).
Valiente clase media (Dinero, letras y cursilería)
de Álvaro Enrigue
ISBN 978-84-339-6357-4
PVP con IVA 16,90 €
Nº de páginas 200
Colección Argumentos
Este libro cuenta una
historia incómoda, la de las formas en que la interpretación de asuntos de
dinero y clase fueron separando a la escritura en castellano para convertirla
en dos: la americana y la española. El último poeta mayor del Siglo de Oro, sor
Juana Inés de la Cruz, fue además la contadora general de una de las
instituciones de crédito más sólidas del imperio. No es tan raro que viera los
problemas del corazón más bien como asuntos de finanzas. Manuel Gutiérrez
Nájera, un modernista adelantado, es el mejor testigo del nacimiento en América
del grupo social que cambió el mundo a pesar de su cursilería cerval y su
terror al cambio: la clase media. Y tras él, Rubén Darío: el poeta más grande.
Su escritura, ¿se puede explicar también como un asunto de clase? Sor Juana y
Darío son las dos puntas de un arco que fundamenta la escritura americana y le
da el mito de origen que la separó de la española: el del escritor que se impuso
a contracorriente de su grupo de origen social.
¿Por
qué sor Juana planteaba ciertas historias de amor como un problema de finanzas?
¿Qué clase de mundo se refleja en una obra poética que se anuncia en su poema
introductorio como una tienda de géneros? ¿Cómo le hicieron los historiadores
jesuitas del siglo XVIII para convencernos de que este rimero de selvas,
arideces y sierras que llamamos América Latina encarna una forma excepcional de
la riqueza? La pregunta se desdobla porque ellos fueron los primeros que
vinieron a Hispanoamérica como una entidad distinta al imperio, compuesta por
distintas patrias. Y tiene saldos morales: de este lado del Atlántico y el río
Bravo, vivimos siempre transidos por la culpa de no haber sabido aprovechar una
riqueza monumental de la que, al final, tenemos testimonios más bien sólo
literarios.
Es
un tópico consagrado de la crítica que los modernistas de entre siglos fueron
los primeros escritores profesionales de América Latina y las primeras voces de
una clase media que, al tener acceso a los objetos de consumo global, dejó de
ser anacrónica con respecto a su similar europea. Con ningún poeta queda tan
claro como con Gutiérrez Nájera –quien a diferencia de Martí tenía una agenda
política tibia y despreocupada– que, en el último cuarto del siglo XIX, el
papel del escritor dejó de ser dibujar la gloria y el paisaje de la nueva
patria americana para decantarse por cantar la vida pequeña de las burguesías
triunfantes. Gutiérrez Nájera fue el primer poeta ciego de gestas y montañas:
sólo tenía ojos para los objetos suntuarios que le mejoraban la vida y para el
cuerpo que los gozaba. En tanto periodista y poeta, es el mejor testigo del
nacimiento del grupo social que cambió el mundo: la clase media. Y ahí Darío:
¿su cursilería era un asunto de clase? La pregunta no es poco relevante porque
creo que fue el poeta mejor dotado de la lengua desde Góngora y su obra la
eclosión en la que se cocinaron todas las posibilidades de la escritura
contemporánea en español. Mientras no podamos digerir la insoportable
cursilería de Darío, seguiremos leyéndolo un poco fuera de cuadro. Tal vez
situar su estética en un contexto de clase en ascenso ayude a adormecer los
excesos todavía incómodos de su gusto.
Entre
las ostentaciones de sor Juana y los jesuitas del siglo XVIII y las ideas de
gusto y clase de los modernistas hay un ideólogo en el que casi nadie se
detiene, aunque tal vez sea uno de los escritores americanos más leídos de
todos los tiempos. Manuel Antonio Carreño fue el autor de un manual de buenas
maneras que, además de normar cada gesto del comportamiento privado de las
clases altas venezolanas y americanas, tendió el hilo que ataba las ideas de
riqueza providencial de los súbditos americanos del imperio español con el rol
de ciudadanos productivos que deberían seguir los criollos americanos en los
tiempos caóticos que siguieron a las revoluciones de independencia. Su Manual
ilustra cómo comportarse en un velorio o la manera correcta de caminar por una
acera, pero también predica –estruendosamente– en defensa de los valores de un
liberalismo católico y medroso que al final se impuso en las nuevas repúblicas.
Dice
Michel de Certeau en La invención de lo cotidiano que la página escrita, «al
combinar el poder de acumular el pasado y el de ajustar a sus modelos la
alteridad del universo, es capitalista y conquistadora».1 Hay una correlación
transparente entre la construcción de un imaginario literario que le permite a
la ciudadanía hispanoamericana sentirse habitante de un espacio delimitado como
«América» –o «México» o «Venezuela» o «Chile» o «Ecuador»– y las mitologías de
la riqueza, el gasto y el ahorro que han ido dejando una impronta en la
escritura de la región. Un parentesco, un río secreto que conecta los hechos
inesperados de que sor Juana defina una relación erótica en los términos propios
de un cambista y Darío presente su intimidad como un espacio marcado
poéticamente por la necesidad constante de cumplir deadlines periodísticos.
Entre ambos, una familia polimorfa de autores sentó las bases para que la
literatura hispanoamericana fuera ella misma y distinta de la española. Que
pudiera ser leída al mismo tiempo como peculiar y global.
La biología de la toma de riesgos de John Coates
ISBN 978-84-339-6359-8
PVP con IVA 19,90 €
Nº de páginas 384
Colección Argumentos
Traducción Marco-Aurelio
Galmarini
El objetivo principal
de este libro es destruir definitivamente, sobre la base de las neurociencias,
la concepción racionalista según la cual el ser humano toma decisiones mediante
el uso exclusivo de una razón completamente separada del cuerpo. A través de
múltiples experimentos científicos ajenos y propios, así como de ejemplos tomados
de deportistas de élite, el autor expone la intervención de todo el cuerpo en
la toma de decisiones en momentos cruciales de riesgo, así como el nivel
preconsciente en el que se producen tales procesos. Luego muestra, de modo
igualmente convincente, que lo mismo ocurre en la sala de transacciones
financieras.
«Coates es a la vez
neurocientífico, economista, ex operador de Wall Street y un escritor
extraordinario. Un libro magnífico» (Robert Sapolsky).
«¡Fascinante! Un
experto agente de Wall Street de pronto abandona y entra subrepticiamente en el
mundo de la neurociencia para estudiar a sus colegas Amos del Universo en plena
acción» (Tom Wolfe).
Un
momento después de registrar de modo preconsciente el cambio, Scott y Logan se
enteran de que una o dos personas de Wall Street han oído decir, o sospechado,
que la Reserva Federal subiría la tasa de interés esa tarde. El anuncio de
semejante decisión a una comunidad financiera no preparada enviaría una oleada
de volatilidad a los mercados. Cuando la noticia y sus implicaciones son
asimiladas, Wall Street, que hasta muy poco antes esperaba tener un día
tranquilo, bulle de actividad. En reuniones organizadas apresuradamente, los
operadores consideran los posibles movimientos de la Reserva: ¿mantendrá
inmóviles las tasas? ¿Subirá un cuarto de punto porcentual? ¿O medio punto?
¿Qué pasará con los bonos ante esa posibilidad? ¿Y con las acciones? Una vez
formadas sus opiniones, los operadores se empujan para ocupar sus posiciones,
unos vendiendo bonos para anticiparse a un incremento del interés, lo que
deprimiría el mercado en casi el 2 %, otros, en cambio, comprándolos a los
nuevos niveles más bajos, convencidos de que el mercado está sobrevendido.
Los
mercados se alimentan de información, de modo que el anuncio de la Reserva
Federal será una fiesta. Traerá volatilidad al mercado, y para un operador
financiero la volatilidad representa una oportunidad de hacer dinero. Así que
esta tarde muchos operadores se muestran sobreexcitados y muchos de ellos
conseguirán en las próximas horas las ganancias de toda la semana. En todo el
mundo, el personal de la banca se mantiene atento para enterarse de las
novedades y ahora los parqués zumban con una atmósfera lúdica más acorde con
una feria o un acontecimiento deportivo. Logan se entusiasma con el desafío y,
con un grito de rebeldía, se zambulle en la agitación del mercado para vender
200 millones de dólares en bonos hipotecarios, anticipándose a un conmovedor
hundimiento.
A
las 14.10, las operaciones disminuyen en la pantalla. El parqué se tranquiliza.
Los agentes de todo el mundo han realizado sus apuestas y ahora esperan. Scott
y Logan han tomado sus posiciones y se sienten intelectualmente preparados.
Pero el reto con el que ahora se enfrentan no es sólo un puzle intelectual. Es
también una tarea física, y para cumplirla satisfactoriamente necesitan algo
más que habilidades cognitivas; necesitan rapidez en las reacciones y la
suficiente resistencia para aguantar los esfuerzos de las horas previas a los
picos de volatilidad. Por tanto, lo que sus cuerpos requieren es combustible,
mucho combustible en forma de glucosa y oxígeno para quemarlo, necesitan un
incremento del torrente sanguíneo para llevar ese combustible y ese oxígeno a
las ávidas células de todo el cuerpo y, finalmente, también necesitan un
dilatado tubo de escape en forma de amplios conductos bronquiales y de
garganta, a fin de expulsar el dióxido de carbono sobrante de la quema del
combustible.
En
consecuencia, los cuerpos de Scott y Logan, casi sin haberse éstos apercibido
de ello, también se han preparado para el acontecimiento. Su metabolismo se
dispara, listo para liberar las reservas de energía existentes en el hígado,
los músculos y las células cuando la situación lo exija. La respiración se
acelera, inyectando más oxígeno, y lo mismo ocurre con el ritmo cardíaco. Las
células del sistema inmunológico, a guisa de bomberos, toman posición en los
puntos vulnerables del organismo –por ejemplo, la piel–, y se mantienen listas
para pelear contra la herida o la infección. Y los sistemas nerviosos, que se
extienden desde el cerebro hasta el interior del abdomen, han comenzado a
redistribuir sangre a todo el cuerpo, reduciendo la que va al sistema
digestivo, lo que produce náuseas, y a los órganos de reproducción, pues no es
momento para el sexo, y enviándola en cambio a los principales grupos
musculares de los brazos y los muslos, así como a los pulmones, el corazón y el
cerebro.
A
medida que la clara posibilidad de ganancias se perfila en su imaginación,
Scott y Logan sienten una inequívoca oleada de energía en forma de hormonas
esteroides que comienzan a cargar los grandes motores de sus respectivos
organismos. Estas hormonas necesitan su tiempo para hacer sentir su efecto,
pero, una vez sintetizadas por las glándulas respectivas e inyectadas en la
corriente sanguínea, comienzan a modificar el cuerpo y el cerebro de Scott y
Logan en todos sus aspectos: el metabolismo, la masa muscular, el humor, el
rendimiento cognitivo e incluso los recuerdos que evocan. Los esteroides son
sustancias químicas poderosas y peligrosas, razón por la cual su uso está
rigurosamente regulado por la ley, la profesión médica, el Comité Olímpico
Internacional y el hipotálamo, que es la «agencia de lucha contra las drogas»
del cerebro, pues si la producción de esteroides no se detiene rápidamente,
puede transformarnos tanto física como mentalmente.
Servicio completo de Scotty Bowers
ISBN 978-84-339-2601-2
PVP con IVA 21,90 €
Nº de páginas 328
Colección Crónicas
Traducción Jaime Zulaika
En el Hollywood de los
años 40, 50 y 60 del pasado siglo, fuera del plató muchos de los actores y
actrices llevaban secretamente una vida muy desenfrenada, y un hombre en
particular les ayudaba a hacerlo: Scotty Bowers. Scotty se acostó con numerosas
estrellas y puso en contacto a otras con sus amigos jóvenes, atractivos y
sexualmente desinhibidos. Un día, mientras trabajaba en una gasolinera, se le
acercó y le ligó el actor Walter Pidgeon, que se lo llevó sin más a la villa de
un amigo, donde pasaron una tarde de piscina, sol y sexo. Fue el primero de
muchos encuentros que tuvo Scotty con los ricos y famosos de Hollywood como
Noël Coward, Katharine Hepburn, Rita Hayworth, Cary Grant, Montgomery Clift,
Vivien Leigh o Edith Piaf. El libro, con prólogo de Román Gubern, es la crónica
fascinante del underground sexual de Hollywood.
«Scotty no miente –las
estrellas lo hacen a veces– y conoció a todo el mundo» (Gore Vidal).
«Un relato picaresco
que desvela sin tapujos escándalos sexuales largamente escondidos durante los
años dorados de Hollywood» (John Rechy).
«Un excelente
complemento de Hollywood Babilonia de Kenneth Anger» (Román Gubern).
A
eso del mediodía, cuando Russ volvió, estuvimos charlando un rato. Luego, justo
cuando yo iba a marcharme, llegó un reluciente Lincoln cupé de dos puertas. Era
un automóvil grande, caro, elegante. Sólo alguien rico y famoso podía conducir
un coche así. Como Russ estaba ocupado en la oficina yo atendí al cliente.
Cuando me acerqué al lado del conductor bajó la ventanilla y apareció la cara
de un hombre muy guapo y de mediana edad al que yo estaba seguro de haber visto
antes.
–¿Puedo
ayudarle, señor? –pregunté.
El
hombre al volante sonrió, me miró de arriba abajo y dijo:
–Sí,
segurísimo que puedes.
Fue
la voz la que le delató al instante. Dios mío, comprendí, este tipo no es otro
que el renombrado actor Walter Pidgeon. Yo le recordaba por películas como Qué
verde era mi valle, La señora Miniver y Madame Curie. Aquella característica
voz grave, suave y que parecía la de alguien muy inteligente se reconocía al
instante. Pensé que sería mejor fingir que no sabía quién era y farfullé una
respuesta.
Llené
el depósito con la cantidad de gasolina que me había pedido y cuando volví a la
ventanilla del conductor, Pidgeon tenía la mano encima de la puerta. Sujetaba
unos dólares entre el índice y el pulgar y estrujaba otro billete nuevecito
entre el índice y el corazón. No distinguía de cuánto era el billete pero me
detuve al verlo. La mirada de Pidgeon seguía clavada en mí.
–¿Qué
vas a hacer el resto del día? –me preguntó con un tono muy amistoso, pero sin
alterar su semblante inexpresivo.
Bueno,
no era muy difícil adivinar lo que quería. Capté el mensaje al vuelo.
Cogí
el dinero, le di las gracias y fui a decirle a Russ que me marchaba. Un par de
minutos más tarde estaba en el cómodo asiento de cuero del copiloto en el coche
de Pidgeon. Ninguno de los dos habló cuando salimos de la gasolinera y
enfilamos hacia el oeste por Wilshire Boulevard. Tras unos minutos de silencio
embarazoso me tendió la mano derecha y dijo: «Me llamo Walter.»
–Scotty
–dije, y le estreché la mano.
Y
eso fue todo, el relato completo de nuestra presentación. Lo demás fueron
bromas y palique ocioso. Hablamos de la guerra que había terminado el año
anterior y comentamos mi participación en ella en el cuerpo de marines. Me
preguntó qué edad tenía, de dónde era y si conocía a mucha gente en la ciudad.
Unos
veinte minutos más tarde subíamos Benedict Canyon, en Beverly Hills. Metió el
coche en un sendero asfaltado que llevaba a una casa grande. Al girar el
volante señaló las verjas imponentes del otro lado de la calle.
–¿Te
gustan las estrellas de cine? –preguntó.
–Claro,
¿por qué? –contesté.
Indicó
con un gesto el sendero de entrada opuesto y me dijo que allí vivía Harold
Lloyd, el famoso actor del cine mudo.
Susurré
un asombro fingido. Quería que creyera que me impresionaban las celebridades,
pero tenía que mantener mi pose de que no le había reconocido a él. Cuando la
gravilla crujió bajo las ruedas aparcó el Lincoln delante de una enorme casa de
aspecto lujoso, me miró de reojo y dijo que el hombre que vivía allí era amigo
suyo. Sí, ya, pensé. Fuera quien fuese era sin duda algo más que un «amigo».
Sin embargo, me reservé estos pensamientos. El billete de más que me había dado
–uno de veinte dólares– significaba mucho para mí. Tenía cosas en que gastarlo,
desde luego. Tramaran lo que tramasen Walt y su amigo, decidí seguirles la
corriente.
Saqué
las piernas del auto, cerré la portezuela y me reuní en el pórtico con Pidgeon,
que llamó al timbre. Cuando Jacques Potts abrió la puerta se sorprendió al
verme.
A bordo del naufragio de Alberto Olmos
ISBN 978-84-339-7728-1
PVP con IVA 7,90 €
Nº de páginas 176
Colección Compactos
Éste es el relato de un
día cualquiera en la vida de un estudiante universitario en los años noventa.
El protagonista transita por una ciudad hostil, mecanizada, desde las aulas de
la facultad a los barrios obreros de la periferia, sin otro interlocutor que su
propio pasado, que entrecorta un discurso demoledor sobre la sociedad y sus
ilusiones. Con una voz en la que resuenan la ira festiva de Henry Miller y la
impudicia moral de Louis-Ferdinand Céline, esta novela sigue siendo, quince
años después, un ataque sin misericordia al buen gusto convencional, a las
intenciones más o menos bondadosas y a la omnipotencia del mercado. La novela
fue finalista del Premio Herralde de Novela.
«El discurso de este
precoz antihéroe es un monólogo atropellado, impulsivo, lleno de furia y
desasosiego» (Juan Marín, El País).
«El libro se lee y
estremece» (Rafael Conte, ABC).
...
tu abuelo dice por qué lees tantos libros y tú dices no lo sé tu abuelo dice no
todo se aprende en los libros y tú piensas al menos se aprenden frases más
originales y dices eso espero tu abuelo dice qué quieres hacer y tú dices
quiero seguir estudiando él dice no tenemos dinero y tú dices lo sé pido beca y
él dice haz lo que te dé la gana ya tienes dieciocho puedes hacer lo que
quieras y tú dices quiero seguir estudiando y él dice todos a estudiar y que
trabaje Dios y tú piensas que se joda Dios y dices así son las cosas ahora
abuelo entra la abuela pone la mesa enciende el televisor y se queda mirando
por la ventana llueve silencio se ve un mar tu abuelo come y mira la tele y
empieza a gruñir y a ponerse rojo rojo más rojo tu abuela se vuelve y lo mira
la televisión emite sonidos que no entiendes tu abuelo tampoco los entiende tu
abuela tampoco los entiende sin embargo a ti te gustan los sonidos que emite la
tele y que no entiendes rojo rojo rojo rojo muy rojo se está poniendo tu abuelo
y ella lo mira y no le preocupa no entender lo que dice la tele le preocupa que
tu abuelo se muera por lo que dice la tele tu abuelo arde se levanta y dispara
fuego y horror pero la tele no se calla sino que sigue diciendo cosas que tu
abuelo no puede no podrá no ha podido nunca entender y le sigue disparando con
la escopeta de caza que aunque sólo tiene dos cartuchos nunca se calla tú
escuchas la tele y escuchas los disparos y prefieres la tele a los disparos y
prefieres la tele a los disparos y prefieres la tele a los disparos y tu abuelo
sigue disparando y gritando con los ojos llenos de muerte y tú prefieres la
tele a los disparos y tú prefieres la tele a los disparos él grita catalanes
cómo los odio y dispara y tú prefieres la tele a los catalanes cómo los odio
disparos disparos prefieres la tele cómo los odio en Miquel en Miquel cómo los
odio... No consigues alcanzar el interruptor de la luz. Te duele la espalda de
estirarte. Palpas la pared y sólo encuentras rugosidades inciertas. Empiezas a
pensar que alguien ha escondido la llave de tu sol privado. Estás con las
neuronas al ralentí y cualquier cosa te parece factible. Desistes, piensas: no
hay luz, te desplomas sobre la cama. Estás incómodo, muy incómodo. Te duele la
cabeza. La sientes llena de agua. Cada movimiento que haces subvierte tus
circunvoluciones y ya no sabes si tu cuerpo permanece horizontal, oblicuo o
paralelo a la nada. De modo que decides estarte quieto hasta que las aguas se
calmen para, a continuación, buscar un motivo que te saque de la cama. Tu cuarto
es una pecera oscura, redonda y pequeña. Tu cuarto no está lleno de aire, está
lleno de perfume barato. Y es ese perfume el que tiñe de gris las paredes,
devora el oxígeno, atomiza la luz y se cuela en tu cerebro segundo a segundo, a
través de tus poros y tus ansias, para hacer que tus ideas hiedan y tus
conceptos se flagelen y tu sentimiento de culpa se entregue al onanismo
infinito. Creías habitar un cuarto y es el cuarto el que te habita a ti. Creías
ser fuerte, muy fuerte; creías tenerlo todo controlado, pero no puedes evitar
que los caballos se desboquen cada noche y te pisoteen hasta hacerte llorar. Te
sientes como un Laocoonte en esta cama. Parece que algo te tira de los brazos y
de las piernas y se te enrosca en el cuello. Piensas en moverte pero no lo
haces para no confirmar tus peores presentimientos. Prefieres no moverte a no
poder moverte. Y piensas: pero algún día tendré que moverme. Y piensas: ¿algún
día tendré que moverme? Se te ocurre que podrías emular a Onetti y no volver a
pisar el suelo nunca más. Serías como una nube o un logaritmo, siempre etéreo,
nunca pedestre. y tú prefieres la tele a los disparos él grita catalanes cómo
los odio y dispara y tú prefieres la tele a los catalanes cómo los odio
disparos disparos prefieres la tele cómo los odio en Miquel en Miquel cómo los
odio... No consigues alcanzar el interruptor de la luz. Te duele la espalda de
estirarte. Palpas la pared y sólo encuentras rugosidades inciertas. Empiezas a
pensar que alguien ha escondido la llave de tu sol privado. Estás con las
neuronas al ralentí y cualquier cosa te parece factible. Desistes, piensas: no
hay luz, te desplomas sobre la cama. Estás incómodo, muy incómodo. Te duele la
cabeza. La sientes llena de agua. Cada movimiento que haces subvierte tus
circunvoluciones y ya no sabes si tu cuerpo permanece horizontal, oblicuo o
paralelo a la nada. De modo que decides estarte quieto hasta que las aguas se
calmen para, a continuación, buscar un motivo que te saque de la cama. Tu
cuarto es una pecera oscura, redonda y pequeña. Tu cuarto no está lleno de
aire, está lleno de perfume barato. Y es ese perfume el que tiñe de gris las
paredes, devora el oxígeno, atomiza la luz y se cuela en tu cerebro segundo a
segundo, a través de tus poros y tus ansias, para hacer que tus ideas hiedan y
tus conceptos se flagelen y tu sentimiento de culpa se entregue al onanismo
infinito. Creías habitar un cuarto y es el cuarto el que te habita a ti. Creías
ser fuerte, muy fuerte; creías tenerlo todo controlado, pero no puedes evitar
que los caballos se desboquen cada noche y te pisoteen hasta hacerte llorar. Te
sientes como un Laocoonte en esta cama. Parece que algo te tira de los brazos y
de las piernas y se te enrosca en el cuello. Piensas en moverte pero no lo
haces para no confirmar tus peores presentimientos. Prefieres no moverte a no
poder moverte. Y piensas: pero algún día tendré que moverme. Y piensas: ¿algún
día tendré que moverme? Se te ocurre que podrías emular a Onetti y no volver a
pisar el suelo nunca más. Serías como una nube o un logaritmo, siempre etéreo,
nunca pedestre. No necesitarías zapatos ni consejos y el líquido negro de tu
cabeza se quedaría siempre manso como un gatito fiel. Pero sabes que todo esto
son sólo estupideces. Y sabes también que son las siete y ocho minutos de la
mañana y deberías estar ya vestido y listo para la rutina. Palpas de nuevo la
pared, mas no en busca del interruptor de la luz, sino de la correa de la
persiana. La hallas y más que tirar de ella te dejas caer agarrado a ella. La
persiana suena como una sierra y entra en la habitación una luz paupérrima y
cenicienta. Piensas en subirla otro poco pero sabes que no tienes diez camisas
de seda entre las que elegir y te conformas con disponer de suficiente luz para
distinguir las gafas de los pantalones. Pegas la nariz a la ventana y diriges
los ojos hacia la parte más alta de la pared, pero sólo consigues ver más
pared. Abres la ventana y el día te recibe con un gélido bofetón en el rostro.
Aguantas todo lo que puedes porque estás buscando tu trocito de cielo, ese que
ondea en lo alto del muro de cemento. Sacas la cabeza lo suficiente para poder
mirar más arriba y lo ves, dibujado por las aristas del patio interior, con
forma de triángulo, azul, con una nube exangüe junto al vértice inferior y un
pájaro invisible protegiéndolo. Sientes un cosquilleo insoportablemente sutil
en la pituitaria y, antes de poder meter la cabeza, estornudas y te golpeas la
nuca con el filo de la persiana. Te cagas en lo más alto, cierras de golpe y te
frotas la cabeza. El agua oscura de tu cerebro se mueve ahora con la
racionalidad de un borracho en el desierto; te martillea la frente, las sienes,
el cerebelo. El estornudo la ha sacado de su letargo y va a ser difícil
devolverla a él. Te pierdes entre las mantas tratando de calentar tu frío
rostro y de pensar en algo que distraiga tu atención del dolor de cabeza. Pero
no hay nada en el mundo más importante que tu dolor de cabeza, así que tienes
que rendirte a su monopolio de tus neuronas. Sientes cada punzada e intentas
describirla, no por nada, sino por entretenerte.
Ravel de Jean Echenoz
ISBN 978-84-339-7727-4
PVP con IVA 7,90 €
Nº de páginas 128
Colección Compactos
Traducción Javier Albiñana
Los últimos años de la
vida de Maurice Ravel transcurren entre 1927 y 1937. Con una escritura a
caballo entre el jazz y la narrativa cinematográfica, Echenoz despliega un
retrato ficticio del compositor sembrado de verdades biográficas: son reales la
epopeya en Verdún, las sesenta camisas y los veinticinco pijamas de la gira
americana o los encuentros con Douglas Fairbanks, Charles Chaplin o George
Gershwin. Pero lo esencial no está en la vida del hombre sino en la sutil pero
lacerante ironía con que es narrada esa vida. Aquí reencontramos los temas
favoritos del escritor: la desaparición, el viaje y los conflictos de identidad
que caracterizan a los protagonistas de sus novelas. Y el verdadero Ravel acaba
siendo uno de los más espléndidos personajes del imaginario de Echenoz.
«Espléndido libro»
(Jacinta Cremades, El Mundo).
«Clásico y transgresor
a un tiempo (…) hay quien ve en Echenoz un David Lynch de la literatura» (María
Fasce, Marie Claire).




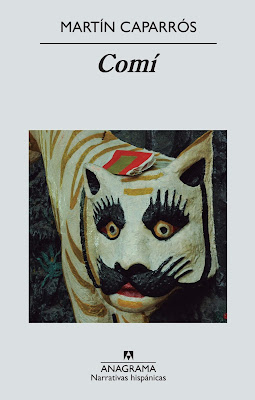







No hay comentarios:
Publicar un comentario